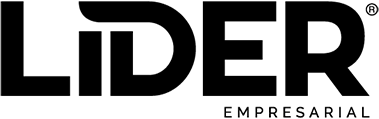Era difícil reconocer al mortal que yacía dentro de aquella celda lúgubre y maloliente. En cuestión de días la Santa Inquisición había acabado con su cuerpo, orgullo y dignidad. Sentado dentro de su celda, con un manchado y apestoso sambenito, Morelos esperaba que en cuestión de horas vinieran por él para continuar su espantosa tortura.
Las plantas de los pies estaban descarnadas, con costras malolientes que no podían cicatrizar. El reo era obligado a caminar, a pesar del espantoso dolor que lo aquejaba. De los dedos de los pies, le faltaba la mitad, arrancados por respuestas inapropiadas para los inclementes verdugos de Dios.
Las manos, desposeídas de su poder sagrado de presbítero, eran otra masa carnosa, al igual que los pies. Su rostro era lo único que se mantenía sin golpes o magulles. El objetivo era fusilarlo y que todo mundo lo reconociera como José María Morelos y Pavón, el cura rebelde que corrió peor suerte que Hidalgo y Matamoros. Ninguna duda debía existir entre el pueblo que la víctima era el cura rebelde.
Tomó la cubeta de heces y, sin incorporarse, quejándose de espantosos dolores, orinó dentro de ella. Sus heridas internas lo torturaban, al igual que las externas. Aquel hombre ya no era el general que causaba la admiración y el temor de los militares españoles, y del mismo Napoleón, que decía que, con cinco como él, sin duda conquistaría el mundo.
Calleja, temiendo un rescate que, en efecto, los cómplices de Morelos tenían planeado para el día 23 de diciembre, adelantó por dos días la ejecución.
La madrugada del 21 de diciembre, en la cárcel de la Ciudadela, el general De la Concha, con cincuenta hombres armados pasó por él para llevarlo encadenado como una fiera peligrosa a San Cristóbal Ecatepec, donde en unas horas sería ejecutado sin clemencia alguna. Dentro de la misma celda de Morelos, De la Concha, gozando con humillarlo, le ordenó que se arrodillara, algo que apenas pudo hacer debido a los espantosos dolores que le aquejaban.
El cura tuvo que apoyarse con los nudillos ante el doble dolor que lo torturaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control. Por extraña coincidencia, dieciocho años atrás, en ese mismo día 21 de diciembre de 1797, se había arrodillado por igual, pero ante el obispo Antonio de Miguel, quien lo enalteció con la dignidad del sacerdocio.
―Párate y deja de llorar como una niña― le dijo el general De la Concha, mientras sus compañeros le ponían grilletes en muñecas y tobillos. Al adelantarse el general al carromato, uno de los soldados le propinó al cura una brutal patada en los testículos, quien más que oponer resistencia a andar, ya no podía por los intensos dolores en los descarnados pies.
―¡Párate, pendejo, que no tenemos tu tiempo!
―¡Salvajes! ¿Qué no ven que no puede caminar? Él es un sacerdote y este abuso lo observa Diosꟷ gritó un preso.
―Tú cállate, pinche pelón, o a ti también te cargamos. ¡Este cabrón ya no es cura! Dejó de serlo. Ahora es un cabrón como cualquier otro.
Morelos fue sacado a rastras con los grilletes bien puestos. Al salir, lanzó una mirada de despedida a su compañero, sabiendo que esa era la última vez que se veían.
Te puede interesar…
Morelos miraba con detalle por la ventanilla del carromato que lo llevaba al patíbulo. El carro a momentos daba tumbos, como si en cualquier momento se fuera a voltear por las pésimas condiciones del camino. La ruta escogida por De la Concha pasaría por la Ex Acordada, San Diego, Mariscala, Los Ángeles, Santiago y la calzada de Guadalupe, hasta llegar a Ecatepec. En ese lugar, en el patio del antiguo palacete de los virreyes, se llevaría a cabo el fusilamiento.
Durante todo el recorrido se abstuvo de decir palabra alguna a sus acompañantes. “¿Qué consuelo me pueden dar unos hombres ignorantes, asesinos a sueldo, que sólo cumplen órdenes, sin jamás pensarlas?”, cavilaba.
Al pasar por la Basílica de Guadalupe, se hincó en reverencia a su Santa Madre. Al intentar levantarse de nuevo, no pudo por el peso de las cadenas y tuvo que ser asistido por un guardia. Tras un largo viaje, custodiado por más de cincuenta soldados fuertemente armados, llegó a Ecatepec a la una de la tarde del 22 de diciembre de 1815.
El sacerdote, Miguel Salazar, fue comisionado por Manuel de la Concha para confesarlo e intentar sacarle algún dato nuevo. Después de comer, Morelos charló un poco con Salazar y De la Concha; posteriormente se confesó. Morelos abrazó a De la Concha, como si en verdad fuera su amigo y lamentara su inminente ejecución.
Se confesó de nuevo con el padre Salazar. Aceptó que le vendaran los ojos. Tomó un crucifijo entre sus llagadas manos y exclamó: “Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, pero si he obrado mal, yo me acojo a tu infinita misericordia”. Se puso de rodillas, dando la espalda al pelotón. A la voz de fuego sonaron dos descargas.
En sus últimos segundos de vida, vio claramente como Brígida Almonte, envuelta en un halo luz, se acercaba a su moribundo cuerpo para darle un beso en la frente y tomarlo de la mano, mientras le susurraba que todo estaría bien, que ella vería por sus hijos. Francisca, su última amante, apareció flotando detrás de ella, con un niño en brazos, producto de su última aventura. Las imágenes se disiparon con el humo del tiro de gracia que cegó su vida para siempre.
Calleja sonrió satisfecho. El vencedor de Cuautla estaba ya en el infierno. Con tranquilidad se alejó de ahí para tomar el carro que lo llevaría de regreso a la ciudad.