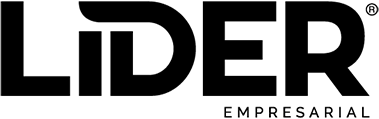Todos los gobiernos más o menos sensatos suelen verbalizar el interés de atraer inversiones a sus estados o países pero, con algunas excepciones, profundizan poco en identificar y entender los motores con los que realmente se toman estas decisiones en las empresas y corporaciones.
Esto provoca que las políticas públicas al respecto sean ineficientes en función de lograr objetivos concretos en materia de crecimiento, innovación o productividad medidos a través de datos duros.
Por lo general, las empresas consideran factores como: la cercanía con los mercados de consumidores o proveedores, los costos de operación, los tratados comerciales internacionales, la disponibilidad de capital humano en la zona de su interés con las habilidades y competencias requeridas, la complejidad en el tipo de bienes o servicios a producir, los niveles de confianza en la región de que se trate, la seguridad jurídica y pública, la confianza en las instituciones, entre otras cosas.
En suma, es un ecosistema en el que todas las variables cuentan e influyen en un sentido u otro. Esta es la razón por la que cuantificar pronósticos de la inversión nacional o extranjera que se puede atraer es siempre una ciencia inexacta. Veamos los aspectos relacionados con la educación, la seguridad y las instituciones.
Para empezar, se dice que la Inversión Extranjera Directa (IED) no ha parado de llegar a México, lo cual es cierto gracias a los gobiernos que hicieron la modernización económica, la apertura y la amplia batería de tratados comerciales que México suscribió en los últimos treinta años (destacadamente el de Estados Unidos y Canadá). Lo que no se dice, sin embargo, es que de los 36 mil millones de dólares (mdd) que llegaron a México en 2023, sólo el 13% eran nuevas inversiones, pues el 87% restantes fueron reinversiones y cuentas entre compañías.
¿Es mucho o poco? Depende. Si comparamos con otros países salimos peor: el PIB de Vietnam, un país que estuvo en guerra durante dos décadas, es de 366 mil mdd y en 2023 recibió 36 mil mdd de IED; el PIB de México es casi 4 veces más grande y recibió ese año la misma cantidad.
En segundo lugar, el capital humano. A menos que se requiera mano de obra de baja calificación, como sucede en las maquiladoras de la frontera norte, buena parte de la IED que intenta llegar a México, bien para aumentar la que ya existe o bien la derivada de la relocalización (el famoso nearshoring), posiblemente demandará talento de mejor calidad y en esto México no es competitivo o, al menos, no lo suficiente. Desde hace cerca de una década, según la OCDE, ocho de cada diez empleos que se están generando son en disciplinas innovadoras como: desarrollo urbano, ciencia de datos, biotecnología, robótica, ingeniería molecular, nanotecnología, biomedicina, cibernética y ciencias de la tierra, donde la oferta de egreso universitario es muy baja en toda América Latina.
Podría interesarte…
En el caso particular de México, de acuerdo con las encuestas de Manpower, para 2024 el 36% de los empleadores informa que contratarán nuevo personal, pero el 68% de ese universo reporta que hay escasez de personas con las habilidades y competencias necesarias, o egresados de las disciplinas específicas que requieren las plantas industriales y manufactureras, como tecnologías de la información y comunicación, bienes de consumo y servicios, transporte, logística y automotriz, finanzas o ciencias de la vida y la salud, entre otras.
¿Qué explica este desequilibrio? Las instituciones de educación superior mexicanas tienen el 55% de su matrícula concentrado en carreras tradicionales que no son las que demanda el mercado laboral, que la brecha de habilidades y competencias aumenta, o, incluso, que el dominio del inglés en México es muy bajo, como reporta el English Proficiency Index —que colocó al país en el sitio 88 sobre 111 países—. Lógicamente, todo esto constituye una restricción significativa para la contratación del personal calificado que demanda la economía.
En tercer lugar, la situación de la seguridad y el Estado de Derecho en el país es, hoy, catastrófica. Pongámosle números: de 2019 hasta febrero de 2024 se han cometido 180 mil 340 homicidios dolosos; Transparencia Internacional colocó a México como uno de los países más corruptos del mundo, en la posición 126 entre 180 países; el Índice de Estado de Derecho ubica al país en el lugar 116 sobre 142 países, y el Índice Global de Crimen Organizado de 2023 puso a México en el vergonzoso primer lugar.
En el Índice de Democracia que elabora la Unidad de Inteligencia de The Economist, México cayó a la posición 90 sobre 167 países y se ubica como “régimen híbrido”, categoría que incluye a países con Estado de Derecho debilitado, presiones gubernamentales y altos niveles de corrupción.
Añádase, como es más que evidente todos los días, que el crimen organizado se ha convertido ya en un protagonista natural del paisaje social y económico del país, al desafiar a la autoridad en muchas partes, perpetrar secuestros y robos en carreteras, extorsionar en zonas rurales o recaudar impuestos directamente. En suma, el Estado ha desaparecido en muchos lugares como Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Veracruz o Zacatecas.
La conclusión es muy clara: atraer inversión nacional o extranjera no es una tarea de relaciones públicas, redes sociales o actividades folclóricas, sino que exige entender con mayor información, preparación y sofisticación la manera en que funcionan hoy la economía y el comercio a nivel global.
Dichos factores explican estos procesos dentro de un ecosistema crecientemente complejo y la efectividad en el diseño, formulación y ejecución de una genuina política pública de desarrollo económico. Nada más, pero nada menos.