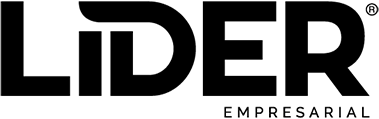Un asesor de Tony Blair dijo alguna vez: “no existen salidas ‘dignas’ ni transiciones ‘ordenadas’, únicamente salidas y transiciones, todas ellas más o menos abruptas e insatisfactorias. Así es la vida, supongo”. En países altamente civilizados, donde en horas cambia un presidente o primer ministro y todo sigue funcionando, puede ser. En México, no lo creo en lo absoluto.
Desde mucho tiempo antes de que entráramos en el vértigo de candidaturas y elecciones, nos preparamos para hacer una entrega ordenada, pulcra y profesional de la administración estatal 1992-98 de Aguascalientes. Expedimos en 1997 los decretos, manuales y circulares respectivos con los lineamientos programáticos, la estructura de la información y los asuntos pendientes, los respaldos documentales y las fechas en que cada dependencia debía tener lista su presentación para la siguiente administración.
Hicimos una pequeña previsión presupuestal para que el equipo entrante contara con recursos para sus propias tareas de planeación. Junto con el secretario de Finanzas y el Contralor consideramos que, con independencia de quien fuera el ganador, esta era la mejor manera de tener una radiografía completa e integral del estado del gobierno, a lo que técnica, legal y moralmente estábamos obligados, pero también porque era la única forma de brindar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos —y a nosotros— en el contexto de una transición inédita.
Al candidato ganador, Felipe González, lo había tratado poco. Tuvimos un par de contactos hacia 1992; otro más en 1993 cuando me pidió ver un tema vinculado con el IMSS; algunos encuentros casuales en eventos públicos; un par de llamadas telefónicas en 1998 y poco más. Si bien a principios de los años noventa ya le latía a Felipe competir por la presidencia municipal, fue a lo largo de mi periodo de gobierno cuando cultivó crecientemente su interés por la política activa.
Organizó un grupo llamado G-16 con distintas personas que lo ayudaran al análisis de diversos temas; desarrolló una extensa red de contactos de todo tipo, incluida gente del PRI y del PRD; conversaba frecuentemente con los medios y, según se sabía, cada vez le dedicaba más tiempo a esta tarea. Por el lado del PAN local, la vieja guardia lo veía con recelo o, mejor dicho, con falta de arraigo en el territorio azul, pero le favorecían tres cosas: no tenía un competidor con verdaderas posibilidades, el alcalde Reyes Velázquez estaba mal evaluado, y en otros estados, como Guanajuato o Chihuahua, el PAN estaba postulando a personas con un perfil más empresarial y menos de la burocracia panista. A principios de 1998 se afilió formalmente a ese partido y lo demás es historia conocida.
Días después de la elección de 1998 le llamé para felicitarlo y acordamos que, por lo pronto, le facilitaría una serie de reuniones con el gobierno federal —empezando por una cita con el presidente Zedillo— para que lo conocieran directamente y se revisaran los asuntos relativos a Aguascalientes, así como para que escucharan sus propios planes. En septiembre nos vimos en Palacio de Gobierno y le propuse empezar formalmente el periodo de entrega con un formato muy peculiar para los usos y costumbres de estas transiciones en el país.
Realizamos unas 30 o 35 reuniones temáticas, entre ese mes y noviembre, correspondientes a cada una de las distintas áreas del gobierno estatal. En algunos casos se juntaban dos o tres dependencias pequeñas, pero en otras una sola se llevaba varias reuniones. Normalmente las encabezábamos ambos, acompañados por los equipos saliente y entrante. En ellas, cada titular hacía una presentación que incluía una descripción del área, sus competencias y atribuciones, el presupuesto asignado, la infraestructura física y humana con que contaban, los resultados más relevantes, los proyectos pendientes y cosas así.
Te puede interesar…
Adicionalmente, contratamos un despacho especializado en la elaboración de “libros blancos” para documentar las obras más importantes y tratamos de dejar ordenado lo más posible. Fue un ejercicio de lo más satisfactorio y un modelo innovador que en los siguientes años instrumentaron varios gobiernos estatales. La propia presidencia de la República, cuando Zedillo le entregó a Fox, me pidió compartirles esta metodología.
Supongo que para Felipe González también fue muy útil pues tiempo después declaró que le había facilitado iniciar su gobierno trabajando desde el primer día y añadió: “debo decir que el licenciado Granados nunca me pidió nada a cambio. O sea que él me dijera: ‘Oiga le estoy haciendo esto, pero a cambio de que usted haga esto’. Jamás. Ni me lo pidió ni lo intentó, ni lo ha hecho después”.
Lo mismo pasó con mis cuentas públicas. Cuando dejé el gobierno, todas habían sido aprobadas prácticamente sin observaciones hasta el primer semestre de 1998, con legislaturas controladas por el PRI y por el PAN. La del segundo semestre también fue aprobada, ya al año siguiente, por unanimidad. El presidente de la Comisión de Gobierno de la LVII legislatura, el diputado panista Luis Fernando Jiménez Patiño, me envió una carta el 21 de enero de 1999 en la que, textualmente, dice: “De muchos es conocido que usted ejerció el cargo de gobernador de nuestro Estado con moderación, prudencia y calidad”.
Como siempre sucede, sin embargo, no faltan los pícaros que, a toro pasado, pretenden erigirse después en jueces de aquello que nunca se atrevieron a criticar antes. Ya bien entrado el siguiente gobierno, algunos panistas de la vieja generación solían cuestionar mi gobierno y yo, encantado, no les dejaba pasar una y los refutaba de cabo a rabo con datos, documentos y evidencias concretas, aunque en el fondo no los tomaba en serio. De uno, acaso evocaba cuando me pedía dinero; de otro, cuando me visitaba en Palacio y, de manera delirante, hacía apologías de Hitler, definiéndolo algo así como el prócer más preclaro de la humanidad.
En paralelo a la entrega, dedicamos los últimos meses a afinar los detalles de las principales políticas públicas, a informar a la ciudadanía cómo estábamos dejando el estado en materia de educación, cultura, crecimiento, salud financiera y desarrollo social, entre otras cosas, y, como se dice en el argot político, a “cerrar bien”. Todavía en noviembre tuvimos numerosos eventos de distinto tipo, algunas inauguraciones de obras y una visita del secretario de Educación Pública, con quien hicimos el recuento de logros, avances y asignaturas pendientes.
El 15 de noviembre presenté mi sexto informe, y, junto con él, ocho volúmenes de la colección Aguascalientes hacia el siglo XXI que detallan minuciosamente las políticas principales, así como el libro La gente, los hechos, las obras, con abundancia de material gráfico y visual. Ambos, cada uno a su manera, trataban de ofrecer un testimonio veraz y tangible de la situación del estado. Y, como se había vuelto costumbre, el día 24 realizamos la última evaluación del “Plan Estatal de Desarrollo” que, dicho con franqueza, era el formato que más me gustaba porque no había que lidiar con las rigideces de un acto en el Congreso, ni con los discursos de algunos diputados ni con la parafernalia propia de estas ocasiones. Allí me despedí del respetable. Traté de hacerlo con decencia y elegancia, pero también aproveché el viaje para compartir mis últimas reflexiones como gobernador.
Releo ahora lo que dije, y es imposible negar la profunda emoción que significa hablar con la mayor sinceridad desde una responsabilidad política y en un instante melancólico —cuando la pompa del poder desaparece y la autoridad se diluye inexorablemente— pero en muchos sentidos es un intenso placer decir las cosas exactamente de la manera en que uno las piensa y siente. Permite defender los logros con el mismo espíritu con que se ha luchado por ellos, y prepara para entender lo que siga, aunque no se sepa bien a bien qué sigue. Días más tarde, terminaría la aventura más fascinante y aleccionadora, hasta entonces, de mi carrera política. Tenía 42 años. Había nostalgia, pero también tranquilidad y, sobre todo, la certidumbre de haber contribuido a mejorar, aunque fuera un poco, la vida de las personas.
Al momento de terminar este libro, se cumplen treinta años de que inicié mi gobierno. Mucha agua ha corrido bajo los puentes, pero el epílogo de los cargos públicos sigue siendo elemental: el viaje es apasionante pero un buen día termina, hay que bajarse del tren y ya. Eres y dejas de ser. Se acabó. Sin embargo, uno llega a la conclusión de que, si bien nunca alcanzas todo lo que te propones, verás los frutos mucho después; cobras conciencia de que eres apenas un pequeñísimo eslabón de una larga cadena, y que hacer ese viaje valió sin duda la pena. Y mucho.
La tarde del 1 de diciembre de 1998 acudí a la toma de posesión del nuevo gobernador en el mismo teatro donde, seis años atrás, transcurrió la mía. Fue una experiencia rara. Uno siente estar en una obra de teatro negro, un juego evanescente de luces y sombras. El formato era el mismo de siempre, pero el que ha cambiado es uno o, más bien, el papel que uno interpreta. De pronto, observamos los elementos de la escenografía —los artificios políticos, la liturgia de la ceremonia, el lenguaje corporal de los asistentes, sus expresiones faciales y verbales hacia los recién llegados y los que se van, o el contacto físico entre unos y otros— y llegamos a la conclusión de que la fisonomía del poder o, mejor dicho, de la manera en que se conducen las personas comunes ante la representación simbólica de quienes en lo sucesivo tendrán poder, permanece intacta. Es una actitud humana, demasiado humana. Hay que entender que, en política, esa es la secuencia natural. No hay que tomarse el fin de ciclo como algo personal. Y hay que saber reírse de sí mismo.