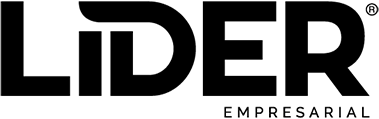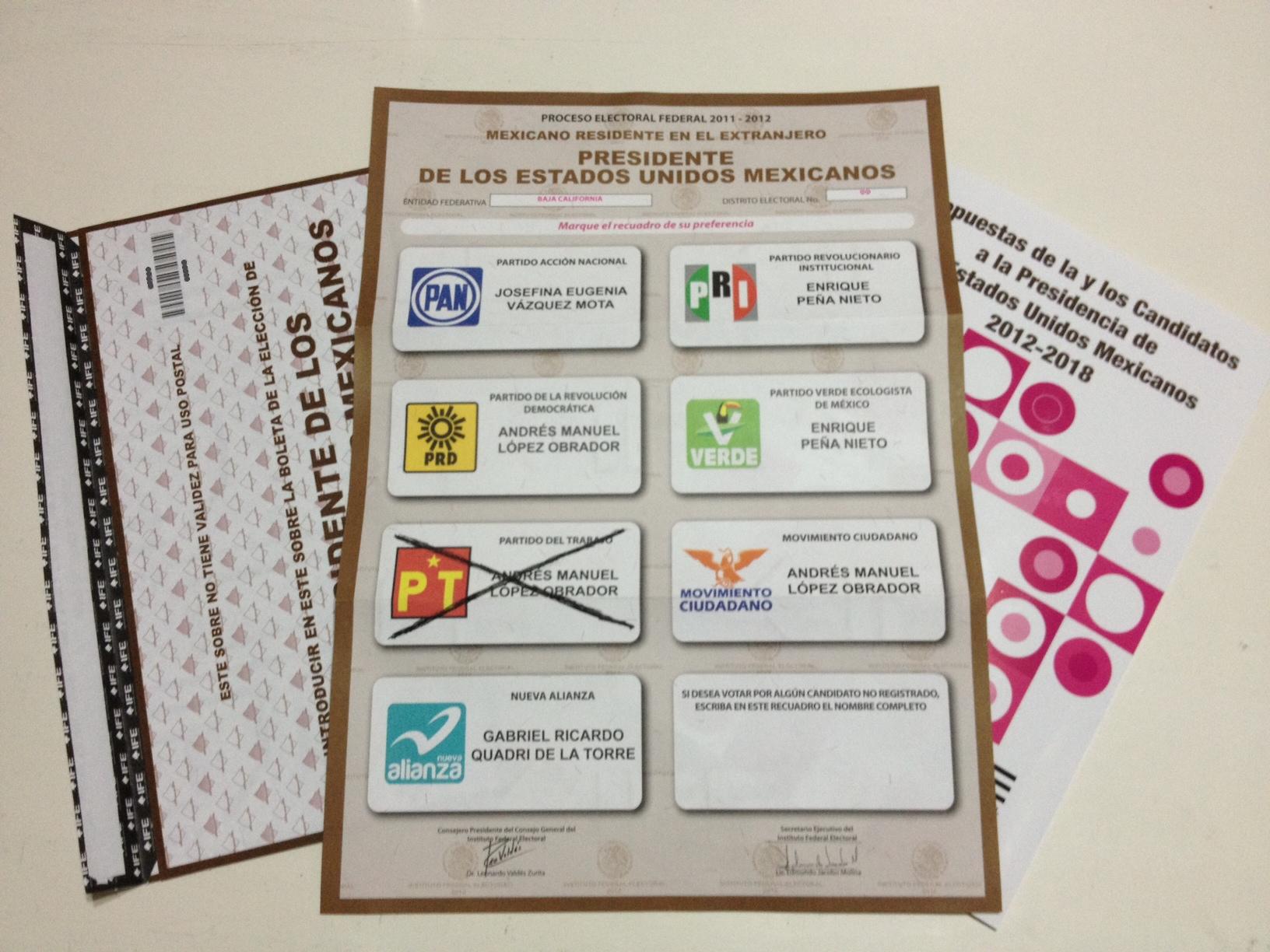Desde hace unos años, se ha puesto de moda vituperar a los partidos y políticos, y proponer reemplazarlos por personas que, en teoría, no tengan vinculación con unos ni con otros, bajo la suposición de que están a salvo de los vicios de quienes se dedican profesionalmente a la actividad pública. La realidad pura y dura, sin embargo, es otra y ese mundo ideal de los buenos sencillamente no existe. Veamos.
El primer problema es que toda democracia que más o menos funcione –desde la más antigua, Gran Bretaña, hasta la más grande, la India─ se sostiene a partir de instituciones representativas, como los poderes ejecutivos y legislativos. No podría ser de otra forma porque la democracia directa o su versión degenerada, el asambleísmo a mano alzada, a lo único que conducen es a tomas de decisión autoritarias y modelos demagógicos por parte de caudillos o mesías, los cuales son efectivos para manipular a la gleba, pero simbolizan lo más opuesto a las prácticas democráticas fundadas en la razón.
Nada menos hoy, 22 de octubre, cuando escribo este artículo, leo una reflexión de Elias Canetti escrita en Londres, en 1942, cuando Gran Bretaña resistía los ataques de Hitler: “Siempre que los ingleses atraviesan un mal momento, me embarga un sentimiento de admiración por su Parlamento. Éste es como un alma reluciente y sonora, un modelo representativo en el que, ante los ojos de todos, se desarrolla aquello que de otro modo permanecería secreto”.
Es verdad que las personas sensatas y de bien pueden sentirse hartas de la cosa pública; pero el problema no se resuelve tirando al niño junto con la bañera. De lo que muchos están realmente hasta la coronilla es de estos partidos y de estos políticos. Por tanto, el sentido último del voto sería echar a quienes no nos gustan y cambiarlos por otros que respondan a las expectativas.
El segundo problema es el maniqueísmo que postula que todos los ciudadanos son buenos y todos los políticos, malos; una posición autoritaria y mentirosa. En un país con una ciudadanía débil no es malo que, así sea mediante membretes, surjan voces que critiquen lo que, a su juicio, marcha mal. Lo enfermizo es que esas voces que dicen hablar en nombre de la ciudadanía en realidad carecen de un mandato, de legitimidad clara para atribuirse esa representación.
Sus desplantes o franca fanfarronería no fortalecen la construcción de ciudadanía, en el sentido más democrático y civilizado del término, sino más bien contribuyen a disolver el poder de la sociedad y corporativizar preocupaciones colectivas, a semejanza de los grupos que empezaron defendiendo causas y terminaron protegiendo intereses, en algunos casos innobles y hasta delictivos.
Muchos de esos ciudadanos, luego convertidos en independientes, han caído rendidos ante la seducción mediática y la necesidad psicológica de cinco minutos de gloria, con lo cual sustituyen la argumentación inteligente, ordenada y documentada por el desplante y la superficialidad. De esta forma, sólo debilitan el fortalecimiento de la causa ciudadana. Su ruido no alcanza influencia alguna y los políticos terminan por no hacerles caso. Una cosa es el griterío irracional y otra, radicalmente distinta, la elaboración de un pensamiento crítico a partir de ideas, razones, datos, criterio.
Finalmente, de este proceso derivan los llamados candidatos independientes, pero uno se pregunta: ¿independientes de quién o de qué? Todos ellos tienen intereses personales, económicos y políticos, en muchos casos ilegítimos; todos buscan gozar los privilegios de la fama o el dinero y engañan al público haciéndole creer que son la santidad en persona; nadie recuerda cuál ha sido su aportación concreta para mejorar la vida de las personas, la economía o la educación, y varios de ellos merecerían estar en la cárcel. En resumen, no contribuyen a la calidad ni de la política ni de la democracia. Así como un país requiere buenos médicos, ingenieros, maestros o economistas, también requiere políticos profesionales, competentes. En este sentido, los independientes son una engañifa y, más bien, dan gato por liebre.